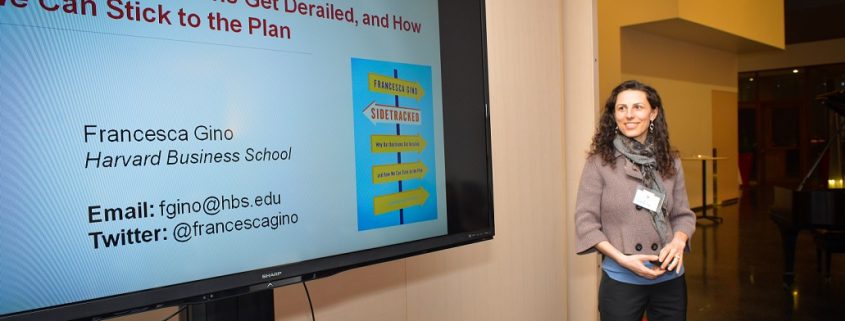Los cerebros de los generosos funcionan distinto al resto.
Parece que a algunas personas la acción de dar sin recibir nada a cambio no les supone ningún esfuerzo. Son el tipo de personas que trae galletas los viernes y ni se lo piensa dos veces antes de ayudar a unos compañeros desbordados, incluso si esto implica que acabará trabajando hasta tarde (otra vez). Para estos «donantes«, encajar un golpe por el bien del equipo les supone demasiado poco esfuerzo, y sus necesidades a menudo acaban en un segundo plano. Mientras tanto, otros se enfrentan a una lucha más ardua cuando se trate de anteponer al equipo.
Así que, ¿cómo lo hacen los donantes? ¿Cuál es la diferencia?
Una nueva investigación del campo emergente de la neuroeconomía sugiere que ser generoso no es tan difícil como se cree. Pero aun así, escasea bastante.
Para averiguar por qué dar parece más complicado para unos que para otros, unos científicos del Instituto de Tecnología de California (CalTech, EEUU) y la Universidad de Harvard (EEUU) estudiaron lo que sucede dentro del cerebro cuando la gente realiza una elección altruista, que beneficia a otro a su propio coste. Según la investigación, la decisión de dar o recibir se reduce sencillamente a cuánta importancia se concede a los intereses propios frente a los intereses ajenos.
Así que si es el tipo de persona que confiere la misma consideración a las necesidades de los demás que a las suyas propias, el sacrificio tiende a ser un acto automático, como han demostrado nuestros compañeros más generosos. Pero si uno concede una mayor importancia a sí mismo, entonces la acción de dar resulta más complicada.
Todavía no se sabe con certeza cómo el cerebro procesa diferentes elecciones y decide si una es buena o mala. Las neuronas se disparan de forma alocada. La neuroeconomía intenta entender ese proceso con modelos matemáticos que representen la forma en la que el cerebro realiza elecciones sencillas. «Adaptar estos modelos para predecir las elecciones altruistas resultó ser muy sencillo», afirmó la directora del Laboratorio de la Neurociencia de las Decisiones de Toronto (Canadá), Cendri Hutcherson, que lideró el trabajo recién publicado en la revista Neuron. La responsable explica: «A nivel de un único individuo, podemos casar el modelo con algunas de sus elecciones para después predecir, con un alto grado de precisión, las otras elecciones que hará».
Hutcherson, junto con los coautores Benjamin Bushong y Antonio Rangel, creó primero un modelo para predecir si alguien, al presentársele la oportunidad, daría dinero a un desconocido o se lo guardaría para sí mismo. Entonces realizaron un experimento con 51 hombres voluntarios.
Colocaron a cada participante dentro de un escáner corporal (el mismo que se emplea para sacar imágenes de resonancia magnética) y lo pusieron a jugar a una versión del juego del dictador (empleado habitualmente en economía para probar la hipótesis de que la gente siempre se mueve en función de los intereses propios). Tomaría decisiones acerca de cuánto dinero recibirían tanto él como un socio real pero anónimo después del estudio. En cada prueba, el voluntario podría o bien optar por la cantidad estándar (ambos recibirían 50 dólares, el equivalente a unos 44 euros en el momento de publicación de este artículo), o podría aceptar una propuesta que incluía la toma de una decisión generosa o egoísta. La cantidad que decidiera pagarse a sí mismo afectaría cuánto recibiría su socio. Vería varios escenarios en pantalla (por ejemplo: Puedes recibir 75 dólares y tu socio no recibe nada, o puedes recibir 10 dólares y tu socio recibirá 100, o recibes 49 dólares y tu socio 100, etcétera) y tendría que decidir cuánto sacrificar para ayudar a la otra persona.
Los investigadores encontraron que el cerebro calcula dos valores (cuánto beneficia al propio sujeto y cuánto, al otro) de forma independiente. En otras palabras, diferentes partes del cerebro se iluminan cuando uno piensa en sí mismo que cuando piensa en otra persona. Los datos de la resonancia magnética demostraron que hacer balance del pago que recibiría uno mismo activó áreas como el estrato ventral, que procesa las recompensas, mientras que considerar el pago de otra persona activó la unión temporoparietal, una región cerebral que se ha asociado (aunque nunca antes con tanta precisión, según los investigadores) con la empatía y la acción de pensar en los demás.
Pero una tercera área del cerebro, la corteza ventromedial prefrontal, se encendió con ambas cantidades, sugiriendo que aquí sea dónde se calcula el valor global (lo que recibo yo más lo que recibes tú) y se le valora con respecto a la cantidad estándar total de 100 dólares. «Existen estas regiones que calculan piezas del puzle, y entonces la corteza ventromedial prefrontal lo junta todo y permite elegir una opción u otra al final», explica Hutcherson.
Los voluntarios, por lo general eligen egoístamente, según los resultados del estudio, llegando a importarles su propio resultado aproximadamente unas cinco veces más que el de su socio. Era, al fin y al cabo, un completo desconocido a quién nunca conocerían. Sin embargo, la gente sí se comportó de forma generosa el 21% de las veces por media, aunque varió bastante. Algunas personas básicamente nunca cedieron dinero para permitir que su socio percibiera una cantidad mayor, mientras que otros ayudaron a sus socios dos tercios de las veces.
Hutcherson explica: «No clasificamos a los voluntarios como egoístas o generosos, pero sí parecía que existían dos grupos de voluntarios: un que se concentraba más bien en el lado egoísta del espectro, que ocasionalmente eligieron de forma generosa pero sólo concedieron unas pequeñas cantidades, como un dólar aquí o allá; y entonces un segundo grupo más pequeño que a veces realizaba concesiones de entre 15 dólares y 20 dólares».
Hubo unas pocas veces en las que incluso los voluntarios con las tendencias más egoístas eligieron ser altruistas… Pero lo más probable es que se tratara de un error en el que el voluntario concedió una cantidad mayor de lo que era su intención. «Existen áreas del cerebro que están sistemáticamente asociadas con el valor de recompensa de un resultado», afirma la investigadora, y continúa: «Predijimos que si la gente estaba siendo generosa por error, debería existir una activación mayor de las áreas de recompensa-resultado. En otras palabras, la persona se sentiría más feliz o aliviada cuando se corrigiese ese error. Esto es exactamente lo que observamos».
Los participantes variaron mucho en la importancia que adjudicaban a sí mismos y a sus socios, pero los investigadores no fueron capaces de confirmar de dónde procede esta disposición. No saben si se debe a la educación recibida, o a cómo están configurado cada cerebro. Hutcherson cree que «será algo bastante modificable». La experta afirma: «Así que la pregunta que queremos contestar es: ¿cómo aprovecharnos de esos mecanismos para aumentar la disposición de la gente de dar, aunque sólo sea un poquito?».
La sociedad lleva siglos debatiendo acerca del origen de la generosidad. Un bando afirma que no forma parte de nuestra naturaleza (en otras palabras, la supervivencia del más fuerte), y el otro insiste en que, puesto que siempre hemos trabajado en grupo, debe de serlo. Y cada bando presenta un buen caso: diferentes estudios han conectado el autismo con áreas del cerebro asociadas con el autocontrol (lo cual sugiere que requiere un esfuerzo mayor pensar en los demás) y con las recompensas(lo que sugiere que uno sólo es generoso para sentirse bien). Esta investigación demuestra que no es algo tan sencillo. Hutcherson detalla que mientras que podríamos observar cómo se ilumina el centro de recompensas del cerebro cuando alguien realiza una decisión generosa, podría deberse a que el cerebro tiene que realizar una computación mayor para tomar la decisión, no porque proporcione una sensación de recompensa per se.
Este experimento sugiere que facilitar la acción de dar podría ser tan sencillo como pararse a pensar en lo que podría estar sintiendo otra persona. También demuestra que ocasionalmente hacemos cosas que no tenemos intención de hacer y que nuestras neuronas tienen (parte de) la culpa. Hutcheson concluye: «Podemos ser demasiado rápidos a la hora de sacar conclusiones acerca de las personas basándonos en una sola decisión, el cerebro sencillamente no es perfecto».